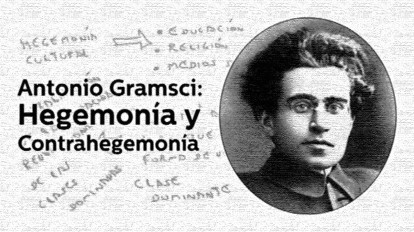 Las primeras consecuencias del triunfo de Trump es que se nos ha desbaratado la barra de menús y no hay manera de volverla al sitio. Fuera bromas, el fascismo está aquí de nuevo -si es que alguna vez se fue, claro-. En menos de un año lo vamos a ver en Francia personificado en Lepen y posteriormente en la Alemania cada vez más reaccionaria.
Las primeras consecuencias del triunfo de Trump es que se nos ha desbaratado la barra de menús y no hay manera de volverla al sitio. Fuera bromas, el fascismo está aquí de nuevo -si es que alguna vez se fue, claro-. En menos de un año lo vamos a ver en Francia personificado en Lepen y posteriormente en la Alemania cada vez más reaccionaria.
Aunque nos repitamos y seamos unas pesadas de tomo y lomo, hay ciertos temas y conceptos que es necesario aprender. Nuestra entrada de hoy vuelve al tema de la hegemonía, consenso y coerción. Y es que un tipo tullido, privado de libertad fuera capaz de verlo y teorizarlo en los años 30 del siglo pasado, tiene bemoles. Si, es Gramsci. Y el autor del trabajo, Manuel S. Almeida Rodríguez. Vamos allá…
Salud
A. Olivé
______________________________________________________________
HEGEMONÍA, ESTADO Y ESTRATEGIA POLÍTICA EN LOS CUADERNOS
Manuel S. Almeida Rodríguez
Al marxismo, tomado como un cuerpo más o menos coherente de teoría política, filosofía y política revolucionaria que se origina en el pensamiento de Carlos Marx, se le ha notoria y típicamente reprochado carecer de una teoría apropiada del futuro estado socialista que se quiere conseguir (Bobbio 1987: 47-64). Tal búsqueda de una alternativa indeterminada, “abstracta”, y formulaica para el presente orden de cosas pierde de vista, en parte, el punto de una concepción de mundo que se pretende materialista histórica y que aspira a nunca descuidar la necesaria relación dialéctica entre teoría y práctica, sujeto y objeto, meta y condiciones de posibilidad. Con mucha razón, Antonio Negri, en respuesta a Norberto Bobbio, plantea:
Nunca es posible especificar cómo funcionarían en la práctica alternativas al capitalismo y la discusión sobre ellas nunca se mueve más allá del terreno de sofismas. La única respuesta verdadera recae en la crítica, la lucha, la alternativa radical: es sólo en movimiento que la naturaleza de la movilidad se revela a sí misma. En fin, en palabras de ‘La crítica al Programa de Gotha’, ‘mientras exista el capitalismo no habrá libertad’ (1987: 127).
Sin duda, lo que se propone en la respuesta de Negri al reproche de Bobbio no es que la teorización política marxista deba dejar de analizar, proponer estrategias y vías, etcétera, para ‘la alternativa radical’, sino que una teoría que reclama ser materialista y dialéctica no puede proponer ninguna solución ready-made para el futuro. La alternativa radical tiene que salir del objeto durante el curso de la lucha y la teorización. Lo nuevo nace de lo viejo, no es algo mecánicamente impuesto desde afuera. En este sentido, el único telos es el objetivo propuesto, la abolición de la explotación de clase. Como comenta Gramsci en sus Cuadernos, el único imperativo categórico en la obra de Marx son las últimas palabras del Manifiesto del partido comunista, ‘¡Trabajadores de todo el mundo, uníos!’.
El marxismo, por otro lado, ha contribuido, como ningún otro cuerpo teórico, a una comprensión rigurosa y crítica no sólo del capitalismo como modo de producción distintivo, sino también a la naturaleza del estado, especialmente el estado moderno. De los teóricos tempranos del marxismo, Antonio Gramsci es probablemente el que más avanzó hacia una apreciación apropiada y más desarrollada del funcionamiento del poder y el estado moderno.
Parte de su contribución a este respecto se debe ciertamente a perspicacia teórica, aunque es justo decir que otra parte hay que buscarla en cambios históricos reales e innovaciones que no estuvieron presentes en las reflexiones de Carlos Marx o aun de Lenin, entre otros. El aporte de Gramsci es reconocido por muchos marxistas y no-marxistas, especialmente en lo tocante a su concepto de hegemonía. Como parecería obvio, dada la naturaleza de los temas, en ningún lado como en sus notas sobre el estado, el ejercicio del poder y el partido político, aparece de forma más transparente la matriz subyacente de las relaciones entre dirigentes y dirigidos en los cuadernos gramscianos. En esas notas, Gramsci define y redefine nociones comunes de la historia del pensamiento político como el estado, la sociedad civil, el consentimiento, el partido político, el poder, la legitimidad, etcétera.
La concepción de Gramsci sobre el estado y la sociedad civil está alimentada en términos históricos por la creación y proliferación de partidos políticos de masa, la legalización y proliferación de organizaciones obreras, la proliferación de la prensa escrita (especialmente la mayor influencia de los periódicos), y otros elementos de la vida moderna que estaban en gran medida ausentes en la vida política europea del siglo XIX. A esto habría que añadir también las iniciativas de empresarios como Henry Ford analizadas por Gramsci (1975: 2137-2181), a través de las cuales el patrono pretende inmiscuirse más en la vida privada de su fuerza laboral, el rol de instituciones de la sociedad civil como la iglesia, los clubes y asociaciones profesionales, entre otras. En fin, Gramsci tiene ante su reflexión un terreno social mucho más complejo que antes. En este sentido, como veremos en lo que sigue, aunque trabajando dentro de una tradición particular (de Hegel y Marx), la concepción que tiene Gramsci del estado en su sentido integral, como suma de la sociedad política y sociedad civil, está informada por desarrollos históricos reales en la vida política de muchos países de occidente. Aunque lo dicho sobre el aspecto histórico y concreto subyacente a la reflexión gramsciana sobre el estado parecerá obvio a algunos lectores, es importante acentuarlo, ya que hay quienes tratan el tema como un problema de pura historia intelectual, como por ejemplo hizo el mismo Norberto Bobbio (1979: 21-47) en su conocido ensayo sobre la noción de sociedad civil en Gramsci.
La concepción de Gramsci, en la cual el estado es ampliado para incorporar todo el entramado social donde se expresan y mantienen las relaciones entre dirigentes y dirigidos, responde no sólo a cómo lo político incide en el resto del terreno social sino también a cómo instancias antes consideradas estrictamente como partes de la vida privada de los individuos inciden en el terreno típicamente político. Es este uno de los temas que Gramsci (1975: 2079-2013) trabaja al tratar, por ejemplo, la organización Acción Católica. Como analiza Gramsci, el origen de esta organización radica en la necesidad de la iglesia católica de competir en el terreno secular contra otras organizaciones, entre ellas las de índole política, después de la victoria del liberalismo.1 Plantea Gramsci:
después de 1848 el catolicismo y la Iglesia ‘deben’ tener un partido propio para defenderse, y echar para atrás lo menos posible, no pueden hablar más […] como si se creyeran ser la premisa necesaria y universal de todo modo de pensar y de obrar (1975: 2081-2082).
Acción Católica, así como el Partido Popular (PPI) y la Confederación del Trabajo, eran organizaciones vistas por Gramsci (1975: 2083) como incursiones de la iglesia en el terreno secular por requisitos políticos y prácticos para continuar siendo un poderoso centro de influencia en los nuevos arreglos bajo los diferentes órdenes liberales emergentes. Además, la iglesia católica participó, en parte, en darle la legitimidad al régimen de Mussolini, especialmente luego de que el gobierno resolviera la cuestión de Roma en 1929, concediendo soberanía al Vaticano y dando una cantidad grande de dinero para compensar la pérdida de lo que fueron los territorios papales durante los 1860 y los 1870. Con el Concordato de 1929, el régimen extendió la educación religiosa a las escuelas primarias y secundarias, y proveyó autonomía a Acción Católica a cambio de que no se entrometiera en materia directamente política (Duggan 1994: 226).2 Con esto, como comenta el historiador Christopher Duggan (1994: 226-227), Mussolini -“el hombre enviado por la providencia”, como lo llegó a llamar el Papa- logró no sólo darle a su gobierno una mayor legitimidad a nivel local e internacional, sino que también a la vez usó la iglesia como un instrumento para asegurar consentimiento político masivo. Todos estos son elementos que también debían haber estado presentes en la mente de Gramsci al reflexionar y escribir sobre la hegemonía y el estado moderno. En fin, con este breve desvío específico sobre las relaciones de la iglesia y el gobierno mussoliniano queremos enfatizar que el pensamiento de Gramsci sobre el poder, la hegemonía, el estado, etcétera, denota tanto una riqueza y profundidad teórica como un pleno reconocimiento de desarrollos de la realidad efectiva.
La tradición teórica dentro de la cual Gramsci se enmarca cuando escribe sobre la política es consistente, aunque heterogénea, y formada por figuras como Hegel, Marx y Lenin, entre otras. La relación de Gramsci con esta tradición es dialéctica, en tanto Gramsci la confronta e innova sobre ella, a la vez que retiene algunos de los elementos heredados. Hay una superación en el sentido de la palabra alemana aufhebung (tan cara a Hegel) según la cual hay una síntesis superadora que a su vez retiene -aunque transformado- elementos de lo anterior. Detengámonos un poco en Hegel, Marx y Lenin, para calibrar con mayor precisión la contribución de Gramsci en torno a algunos conceptos importantes de la teoría política, especialmente en relación a los de estado y sociedad civil.
***
En el Cuaderno 1, Gramsci comenta positivamente sobre la noción de estado y sociedad civil en Hegel:
La doctrina de Hegel sobre los partidos y las asociaciones como trama ‘privada’ del Estado. Se derivó históricamente de las experiencias políticas de la Revolución francesa y debía servir para dar una mayor concreción al constitucionalismo. Gobierno con el consentimiento de los gobernados, pero con el consentimiento organizado, no genérico y vago como se afirma en el instante de las elecciones: el Estado tiene y pide el consentimiento, pero también ‘educa’ este consentimiento con las asociaciones políticas y sindicales, que, sin embargo, son organismos privados, dejados a la iniciativa privada de la clase dirigente. Hegel, en cierto sentido, supera ya, así, el constitucionalismo puro y teoriza el Estado parlamentario con su régimen de partidos. Su concepción de asociación no puede ser todavía más que vaga y primitiva, entre lo político y lo económico, según la experiencia histórica de los tiempos, que era muy restringida y daba un solo ejemplo completo de organización, el ‘corporativo’ (política injertada en la economía) (1975: 56-57).
A pesar de los posibles desaciertos de la apreciación de Gramsci de ver en Hegel el desarrollo de una noción de sistema parlamentario y partidos políticos (los partidos políticos en el sentido moderno no existían durante el tiempo de Hegel), desaciertos criticados correctamente por Bobbio (1979: 32), este fragmento es importante por varias razones. Primero, contextualiza filosóficamente la concepción de estado que Gramsci va a elaborar, añadiendo más adelante a Marx en el fragmento. Segundo, en el comentario sobre la concepción del estado y la sociedad civil en Hegel, vemos las pistas de su propia concepción, elementos que ya se adelantaron en su primer cuaderno, como vimos en el capítulo anterior. No creemos como Bobbio que Gramsci, en el caso de su teoría sobre el estado y sobre la importancia dada a la sociedad civil, sea más hegeliano que marxista, sino que entendía que la noción marxista del estado tenía mucha influencia de la obra de Hegel. En el fragmento del cual citamos más arriba, Gramsci no pone a Hegel contra Marx, sólo marca las diferencias entre las realidades históricas de ambos.
En la concepción de Hegel, la sociedad civil ocupa un momento intermedio entre la familia y el estado. Para Hegel (1967: 122-123), en la sociedad civil los individuos actúan a partir de sus intereses particulares pero, camino a obtener sus “fines egoístas”, forman “un sistema de completa interdependencia, donde la vida, la felicidad y el estatus legal de un hombre se entrelaza con la vida, felicidad y derechos de todos”. La obtención de los deseos egoístas se logra a través de la “forma de universalidad”. La sociedad civil para Hegel es “el mundo de la apariencia ética” (1967: 122) porque el universal “la unidad de todos” juega un papel crucial pero todavía parte de intereses y propósitos particulares. En este sentido, refiriéndose al momento de la sociedad civil, Hegel comenta:
Pero al desarrollarse independientemente de la totalidad, el principio de la particularidad se mueve hacia la universalidad, y sólo ahí obtiene su verdad y el derecho que merece su actualización positiva. Esta unidad no es la identidad que el orden ético requiere, porque en este nivel, de división, ambos principios son auto-subsistentes. De aquí se sigue que esta unidad está aquí presente no como libertad sino como necesidad, ya que es por compulsión que lo particular se alza a la forma de la universalidad, y busca y consigue su estabilidad en ella (1967: 124; nuestro énfasis).
La unidad entre particular y universalidad de la que habla Hegel sólo puede ser conseguida, en su concepción, con el pleno desarrollo del estado. Sólo en el estado puede lo particular realizar su libertad y dejar el mundo de la necesidad atrás. Para Hegel, la sociedad civil incluye no sólo la esfera de las relaciones económicas y comerciales entre individuos. También incluye instituciones reguladoras como las que se encargan de la administración de la justicia “la ley y los tribunales de justicia” (1967: 134-145), la policía (1967: 146-152), y las corporaciones (1967: 152-155), encargadas de contener los posibles problemas presentados por la inevitable miseria, desigualdades, y choques en una etapa (la de la sociedad civil) aún dominada por intereses privados. Como comenta Hegel: “El control es también necesario para disminuir el peligro de los exabruptos que surgen de los intereses en choque y para abreviar el período en que su tensión debe relajarse a través del trabajo de una necesidad de la cual ellos mismos no saben nada” (1967: 148). Hegel estaba bien consciente de la división de la sociedad en clases debido a las inherentes desigualdades contenidas en los vaivenes de la sociedad civil (1967: 149-150). Aunque Hegel admira a los economistas políticos por trabajar con leyes que tratan sobre la esencia de lo meramente aparente, los critica por ignorar la disparidad y las desigualdades tras de las leyes económicas abstractas.
Por otro lado, el estado en Hegel, “la actualización de la libertad concreta” (1967: 160), pretende estar más allá de la esfera limitada de la sociedad civil:
En contraste con la esfera de los derechos privados y del bienestar privado (la familia y la sociedad civil), el estado es desde un punto de vista una necesidad externa y su autoridad mayor; su naturaleza es tal que sus leyes y sus intereses están subordinados a él y dependen de él. Sin embargo, por otro lado, es el fin inmanente dentro de ellos, y su fuerza recae en la unidad de su mismo fin y propósito universal con el interés particular de los individuos, del hecho que los individuos tienen deberes al estado en la proporción en que tienen derechos en su contra (1967: 161).
El estado, “la actualización de la Idea ética” (1967: 155), unifica intereses particulares y universales. El estado es visto como gobierno, excluyendo la administración de justicia y la policía que forman parte de su noción de sociedad civil. El estado para Hegel incluye la constitución, la legislatura, el ejecutivo, y la Corona, formando una monarquía constitucional en donde la Corona es la autoridad última y preponderante: “La majestad personal del monarca, por otro lado, como la subjetividad final de las decisiones, está por encima de toda rendición de cuentas por los actos de gobierno” (1967: 187).3
Lo que Gramsci señala en el fragmento citado más arriba sobre Hegel es el hecho de que en la concepción de este “donde la sociedad civil incluye las relaciones económicas y sus mecanismos reguladores e instituciones, y el estado incluye los aparatos de gobierno bajo la autoridad en última instancia del monarca” el estado es visto como una síntesis de diferentes instancias y momentos que van más allá de lo que es entendido comúnmente como mero gobierno. El estado presupone a la sociedad civil como momento necesario para su existencia. Para Hegel, el estado, que de nuevo es lo que Gramsci quiere subrayar, no es algo que existe “allá arriba”, desconectado de la sociedad civil, sino que forma con ella una unidad indisoluble. Por ejemplo, los puestos dentro de las corporaciones en la sociedad civil hegeliana “que estaban destinadas a regular los intereses privados de agentes económicos particulares y a servir de mediación entre sociedad civil y estado” debían ser ocupados “por una mezcla de elección popular de los interesados, con un nombramiento y ratificación por una autoridad superior” (Hegel 1967: 189).
Ahora, en tanto materialista histórico, Gramsci no se suscribe al idealismo hegeliano, algo que como veremos en un momento es la crítica principal de Marx. En este contexto, el idealismo hegeliano recae en última instancia en que, aunque en su concepción del estado (identidad de lo particular y lo universal, del interés privado y el interés público) se presupone el desarrollo de la familia y de la sociedad civil, éste es la actualización de la Idea ética que para Hegel (1967: 156) está presente desde el comienzo del proceso como motor principal de la historia. La Idea ética en el estado es sólo la actualización de lo que ya estaba contenido en la potencialidad intrínseca de la Idea desde el comienzo. Por lo tanto, la concepción de Hegel de la familia, la sociedad civil y el estado está situada dentro de su filosofía de la historia, según la cual la historia es la expresión del desarrollo del Geist, en la que éste se niega a sí mismo y se vuelve realidad objetiva para poder conocerse, y sólo supera esta negación en su eventual retorno a sí mismo, constituyendo la “identidad de la identidad y la no-identidad” (Hegel 1998).
Este último planteamiento, y sus consecuencias para el entendimiento de la relación entre la sociedad civil y el estado, Marx no lo podía retener. Ya en los Manuscritos de economía y filosofía de 1844, Marx (1992c: 382-400) critica y rechaza la filosofía de la historia de Hegel según la cual el fin de la historia implica el retorno de la Idea a sí misma, superando a su vez la realidad objetiva.4 Previo a eso, en 1843, en su Crítica a la doctrina del estado de Hegel, Marx planteaba:
La idea es subjetivizada y la relación real de la familia y la sociedad civil con el estado es concebida como su actividad interior, imaginaria. La familia y la sociedad civil son la precondiciones del estado; ellos son los agentes verdaderos; pero en la filosofía especulativa es el reverso. Cuando la idea es subjetivada, los sujetos reales -sociedad civil, la familia, ‘circunstancias, capricho, etcétera’- son todos transformados a momentos objetivos irreales de la Idea refiriéndose a diferentes cosas (1992a: 62).
Aún muy influenciado en este momento por la antropología filosófica de Feuerbach y su crítica a Hegel, Marx hace esa misma crítica al denunciar que Hegel invierte la relación apropiada entre sujeto y predicado. Según Marx, para Hegel, el sujeto (los seres humanos) no es creador del predicado (ideas, instituciones sociales, etcétera), sino al revés: “La realidad no es supuesta como sí misma sino más bien como otra realidad. El mundo empírico ordinario no es gobernado por su propia mente, sino por una mente extraña a ella” (1992a: 62).
Aunque sin el esquema idealista general, Marx sigue a Hegel al ver la sociedad civil como el ámbito económico donde los individuos y sus intereses particulares dominan. Por ejemplo, en Sobre la cuestión judía, Marx plantea que la sociedad civil es la esfera del egoísmo y del bellum omnium contra omnes. Ya no es la esencia de la comunidad, sino la esencia de la diferencia (1992b: 221). En este mismo escrito, Marx plantea que el estado representa, de hecho, la unidad de los seres humanos pero sólo en abstracto. Más claramente expresado, Marx y Engels definen la sociedad civil en La ideología alemana:
La sociedad civil acapara todo el intercambio material de los individuos dentro de una etapa determinada del desarrollo de las fuerzas productivas. Incluye toda la vida industrial y comercial de una etapa dada y, por tanto, trasciende el estado y la nación, aunque, por otro lado de nuevo, debe afirmarse a sí misma en sus relaciones externas como nacionalidad e internamente debe organizarse como estado. […] La sociedad civil como tal sólo se desarrolla con la burguesía; la organización social desenvolviéndose directamente de la producción y el intercambio, que en todas las épocas forma la base del estado y del resto de la superestructura idealista, sin embargo, ha sido siempre designada por el mismo nombre (1998: 98).
Diferente a Hegel, el estado para Marx no es la actualización de una Idea ética sino una farsa, una igualdad abstracta, que existe sobre las diferencias y desigualdades reales en la vida de los individuos en la sociedad civil. La sociedad civil constituye la anatomía real de la sociedad, “el verdadero foco y teatro de toda la historia”, como plantean Marx y Engels (1993: 57). Esto no significa que el estado para Marx es algo neutral. Al contrario, el estado como gobierno está inmiscuido en la lucha de clases. En el Manifiesto del partido comunista, Marx y Engels plantean:
La burguesía ha por fin, desde el establecimiento de la industria moderna y del mercado mundial, conquistado para sí, en el estado representativo moderno, dominio político. El ejecutivo del estado moderno no es más que un comité para el manejo de los asuntos comunes de toda la burguesía (1993: 69).
El estado es la institución que legaliza, legitima, y supervisa la dominación de una clase sobre otra. Como plantean Marx y Engels (1998: 52-53) en La ideología alemana, con el estado una clase puede representar sus intereses particulares como si fuesen los intereses generales de todas las clases sociales.
Con esta exposición de la noción de sociedad civil y el estado en Marx no queremos presentar un modelo simplista donde la sociedad civil, o el ámbito de las relaciones económicas, termina siendo el verdadero motor de la historia mientras que el estado y la esfera política terminan siendo algo secundario o accidental. Esta es otra crítica notoria hecha a Marx, pero con escasa evidencia. Marx pretendía entender la realidad como una totalidad estructurada mediada por instancias semiautónomas. Aun así, reconocemos que para Marx el elemento primario definitorio de una formación social es su modo de producción dominante. Sin embargo, nunca perdió de vista “y en esto fue muy fiel a su formación hegeliana temprana” el hecho de que la realidad era una totalidad compleja de instancias diferencialmente relacionadas. Como breve muestra, comparemos dos fragmentos separados entre sí por 12 años. El primero es de La ideología alemana, en el cual Marx y Engels resumen su concepción materialista de la historia:
Esta concepción de la historia por lo tanto descansa en exponer el proceso real de producción -comenzando por la producción material de la vida misma- y comprendiendo la forma de intercambio conectada con este modo de producción y creada por él, i.e., la sociedad civil en sus varias etapas, como la base de toda la historia; describiéndola en su acción como el estado, y también explicando cómo todos los diferentes productos teóricos y formas de conciencia, religión, filosofía, moralidad, etcétera, etcétera, emergen sobre ella, y trazando el proceso de su formación de esa base; por tanto la cosa completa puede, claro, ser expuesta en su totalidad (y por lo tanto, también, la acción recíproca de estos varios lados sobre uno y otro) (1998: 61; nuestro énfasis).
Debe notarse que, además del hecho de que la intención explícita en este texto es exponer la realidad “en su totalidad”, el comentario dentro del paréntesis, donde se enfatiza el carácter complejo de mediación y de determinación recíproca, fue añadido a mano por el mismo Marx luego de una revisión del texto. Es decir, la intención de Marx claramente no era exponer una concepción de la historia unilateral ni simplista.
El segundo fragmento, proveniente de los manuscritos de 1857-1858 conocidos como los Grundrisse, expresa el mismo punto:
La conclusión a la que llegamos no es que la producción, la distribución, el intercambio y el consumo son idénticos, sino que todos ellos son miembros de una totalidad, distinciones dentro de una unidad. La producción predomina no sólo sobre sí misma en la definición antitética de la producción, sino sobre los otros momentos también. El proceso siempre retorna a la producción para empezar de nuevo. Que el intercambio y el consumo no puedan ser predominantes es evidente. Similarmente, la distribución como distribución de productos; mientras que como distribución de los agentes es sí misma un momento de la producción. Una producción determinada por lo tanto determina un determinado consumo, distribución e intercambio así como determinadas relaciones entre estos diferentes momentos. Sin duda, sin embargo, en su forma unilateral, la producción es ella misma determinada por otros momentos. Por ejemplo, si el mercado, i.e. la esfera del intercambio, se expande, entonces la producción crece en cantidad y las divisiones entre sus diferentes ramas se profundizan. Un cambio en la distribución cambia la producción, por ejemplo la concentración de capital, la distribución diferente de la población entre el campo y la ciudad, etcétera. Finalmente, las necesidades del consumo determina la producción. La interacción mutua toma lugar entre los diferentes momentos. Este es el caso con todo conjunto orgánico (1993: 99-100).
Vemos en este texto nuevamente la importancia de, en última instancia, entender las diferentes esferas sociales como momento de una totalidad compleja, “distinciones dentro de una unidad”. Como con el pasaje anterior, éste apunta al rechazo de una visión social unilateral. Citamos estos pasajes que están separados por 12 años para que sirva de contraste con la vulgarización común que se hace en contra de la concepción de Marx, basada en el aislamiento y énfasis (por no decir también una pobre lectura) en la figura de base/superestructura presente en el “Prefacio de 1959”.
En todo caso, para Marx el estado es un aparato administrativo que sirve de herramienta a la clase dominante para perpetuar y consolidar su poder. Esta concepción instrumentalista del estado (presentada de forma más precisa en el Manifiesto comunista) formó parte de la herencia teórica del marxismo temprano. Así, por ejemplo, en El estado y la revolución Lenin (1973: 16) plantea que el estado es un órgano de dominación de clase, la cara legítima de esta dominación. Para Lenin, el estado es esencialmente el conjunto de las fuerzas policíacas, el ejército permanente y la burocracia administrativa. Reflejando el contexto histórico específico de la Rusia que le tocó vivir, Lenin (1973: 18) enfatizaba el elemento de la fuerza y la coerción en su definición del estado. Luego de enfatizar el elemento de la fuerza directa y explícita, Lenin se pregunta, “¿Pero, puede ser de alguna otra forma?”. La reflexión gramsciana sobre el desarrollo de las formas de poder constituye una respuesta afirmativa a la pregunta de Lenin.
***
Para Gramsci, el estado es la instancia más importante en la determinación y el mantenimiento de una relación particular entre dirigentes y dirigidos. Su contribución a la teoría del estado y a la teoría del poder descansa en leer las formas diferentes en que una clase social ejerce su dominación sobre las clases subordinadas, enfatizando los momentos consensuales y de liderazgo ideológico por sobre el momento de la fuerza y coerción en el funcionamiento del estado moderno. Conceptos como hegemonía, que serán aclarados en lo que sigue, están implicados en el entendimiento general de Gramsci sobre el estado y la sociedad civil.
Antes de entrar directamente en el entendimiento de Gramsci del estado, la sociedad civil y el poder, debemos hacer un breve comentario sobre su interpretación de lo político en Marx. A Gramsci se le reconoce comúnmente por haber contribuido a la superación de las versiones economicistas, simplistas y mecanicistas del marxismo al enfatizar la importancia del rol que juegan las ideologías en una formación social. No obstante, es importante notar que para Gramsci la concepción de Marx no era ni mecanicista ni unilateral. No pudo tener presente textos de Marx como La ideología alemana y los Grundrisse. El último no fue publicado hasta después de la muerte de Gramsci mientras que el primero era conocido de forma muy escasa justo antes de su encarcelamiento. Pero dio una lectura rica a un número de pasajes famosos de varios trabajos de Marx para indicar lo que vio como una base firme sobre la cual enmarcar su propio pensamiento. De estos textos de Marx, uno de los más citados 5 en los Cuadernos viene del conocido prefacio de 1859 a la Contribución a la crítica de la economía política, particularmente la parte donde plantea:
Con la modificación del fundamento económico, todo ese edificio descomunal se trastoca con mayor o menor rapidez. Al considerar esta clase de trastocamientos, siempre es menester distinguir entre el trastocamiento material de las condiciones económicas de producción, fielmente comprobables desde el punto de vista de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma, ideológicas, dentro de las cuales los hombres cobran conciencia de este conflicto y lo dirimen (1984: 67; nuestro énfasis).
En los Cuadernos, Gramsci recalca la última parte de este pasaje de Marx para apuntar a la unidad real y efectiva entre forma y contenido en una formación económica y social, más allá de las distinciones abstractas analíticas entre las diferentes esferas sociales. Además, con este énfasis Gramsci quiere también combatir las interpretaciones presentes en el campo marxista que hacen de la política y de la ideología elementos accesorios, secundarios. Es decir, se quiere luchar contra la noción de ideología como “falsa conciencia”. Para Gramsci, el desarrollo de una clase social hacia su ascendencia usualmente toma lugar, o debería tomar lugar, paralelamente en todos los frentes. De ahí que no se canse de añadir que, además de una revolución de las relaciones de producción, el marxismo, como filosofía de la praxis, debe procurar una reforma moral e intelectual. Por ejemplo, plantea en el cuaderno 6:
En el desarrollo de una clase nacional, además del proceso de su formación en el terreno económico, es necesario tomar en cuenta el desarrollo paralelo en el terreno ideológico, jurídico, religioso, intelectual, filosófico, etcétera: incluso se debe decir que no hay desarrollo sobre el terreno económico sin estos desarrollos paralelos (1975: 839-840; nuestro énfasis).
Más explícito aún, en el cuaderno 10, rechazando la simplificación que hace Croce del marxismo como si éste proveyera una concepción metafísica de la sociedad según la cual la economía sirve de “dios” y las superestructuras son meras apariencias, Gramsci plantea:
La afirmación de Croce de que la filosofía de la praxis 6 ‘separa’ la estructura de la superestructura, poniendo así de nuevo en vigor el dualismo teológico y poniendo un ‘dios desconocido-estructura’ no es exacta y no es tampoco una invención muy profunda. La acusación de dualismo teológico y de disgregación del proceso de lo real es vacía y superficial. Es extraño que tal acusación haya venido de Croce, que ha introducido el concepto de dialéctica de los distintos y que por eso es continuamente acusado por los gentilianos de haber precisamente disgregado el proceso de lo real. Pero, aparte de eso, no es verdad que la filosofía de la praxis ‘separe’ la estructura de las superestructuras cuando, en vez, concibe su desarrollo como íntimamente conectado y necesariamente interrelacionado y recíproco. Ni la estructura es, ni tan siquiera como metáfora, parangonable a un ‘dios desconocido’: ella es concebida de modo ultrarrealista, de tal forma que puede ser estudiada con los métodos de las ciencias naturales y exactas, e incluso precisamente por esta ‘consistencia’ suya objetivamente controlable, la concepción de la historia ha sido tomada como ‘científica’ (1975: 1300; nuestro énfasis).
Concordamos con Texier (1975) y Vargas-Machuca (1982) cuando critican a Bobbio por basar su interpretación de la noción gramsciana de sociedad civil en una concepción dualista de la sociedad civil y la sociedad política, y de estructura y superestructuras, en vez de enfocarse en la persistente mirada gramsciana hacia la integralidad del proceso real. Pasemos ahora a la concepción de Gramsci del estado y la sociedad civil, que es a la vez una aproximación a su concepto de hegemonía.
La concepción gramsciana del estado y la sociedad civil se construye sobre las definiciones provistas por Hegel y Marx, pero para trascenderlas. Además del pasaje citado más arriba cuando en los Cuadernos se hace referencia a Hegel, Gramsci (1975: 703) reconoce nuevamente de forma explícita en otra nota la influencia de Hegel (y de Marx) sobre su propia concepción, aunque se verá en un momento cómo es explícitamente diferente en un aspecto particular. También se verá que entender la concepción de estado y sociedad civil en Gramsci es, a la vez, entender la forma en que el poder se ejerce para mantener una relación particular entre dirigentes y dirigidos, especialmente en el contexto de una oleada revolucionaria fallida y del subsiguiente reacomodo del capitalismo. Este entendimiento de cómo funciona el poder también informará sus ideas para una práctica revolucionaria puesta al día.
Los Cuadernos son un rico pero fragmentado cuerpo de trabajo. Esto hace más trabajoso el escudriñamiento de importantes planteamientos contenidos en él, pues el lector debe acudir a veces a planteamientos y comentarios sobre ideas o conceptos en fragmentos separados y hasta fragmentos que tratan sobre diferentes asuntos. Este carácter fragmentario y tosco de los Cuadernos, en gran parte producto de la situación social y psicológica dentro de la cual se escriben, es la razón principal por la cual Gramsci a veces parece ser inconsistente en la forma que usa los conceptos o en la forma en que los define. Es esta la razón por la cual Perry Anderson (1977: 25) ha comentado sobre un “desliz persistente” en la forma en que Gramsci ha manejado los conceptos de estado y sociedad civil. Y Perry Anderson está seguramente en lo correcto al subrayar las ambigüedades en los Cuadernos, incluso en temas tan importantes como su vocabulario político. Es por ello también que de tanto en tanto en el presente trabajo hemos repetidamente enfatizado la naturaleza incompleta y fragmentaria de la obra bajo estudio. Aún tomando en cuenta las ambigüedades y las inconsistencias de su escritura carcelaria, pensamos que la única forma de ir más allá de sólo mostrar las contradicciones y las lagunas en el texto, es seguir los comentarios metodológicos que el mismo Gramsci hace y que presentamos en el primer capítulo, especialmente la importancia dada al leitmotiv del trabajo. Seamos claros: no pretendemos resolver de forma conclusiva las contradicciones o ambigüedades en la obra gramsciana, pero tenemos que ir más allá de ellas si pretendemos apreciar los Cuadernos como algo más que un testamento heroico de integridad humana, ética y política.
Tomando en consideración los hilos rojos de su reflexión, los estudiosos están de acuerdo en que Gramsci realiza una ampliación de lo que usualmente se entiendo por el estado (Buci-Glucksman 1977: 92-142; Femia 1987; Showstack 1987: 109-119). Como plantea Femia (1987: 27-28), para Gramsci la distinción entre sociedad política (lo que usualmente se entiende por el estado, es decir, el gobierno, el aparato jurídico y policíaco) y la sociedad civil (como el ámbito de lo privado) es esencialmente analítica, distinción que es supeditada en la manifestación real y efectiva del ejercicio del poder de la clase dominante. En su versión más amplia, Gramsci agranda la noción de estado para incluir tanto a la sociedad política como a la sociedad civil. Esta ampliación de la noción de estado es vista en algunas de sus definiciones provisorias, por ejemplo:
[…] Estado en sentido orgánico y más ancho (Estado propiamente dicho y sociedad civil) (1975: 763).
[…] es de notar que en la noción general de Estado entran elementos que deben atribuirse a la sociedad civil (en el sentido, se podría decir, que Estado = sociedad política + sociedad civil, es decir, hegemonía acorazada de coerción) (1975: 763-764).
[…] por Estado debe entenderse, más allá del aparato gubernamental, también el aparato ‘privado’ de hegemonía o sociedad civil (1975: 801).
En estas últimas dos definiciones el lector podría apreciar la perspectiva de Gramsci en que sus definiciones no pretenden tanto mostrar lo que son estas dos esferas analíticamente distintas, sino mostrar dos diferentes dinámicas del ejercicio del poder para mantener estables unas relaciones sociales (la hegemonía y la coerción). En otro fragmento, Gramsci (1975: 810-811) llama a esta noción ampliada del estado como el estado integral, ‘dictadura + hegemonía’. Gramsci está conciente de su contribución a la teoría del estado, como por ejemplo expresa en una carta del 7 de septiembre de 1931 a su cuñada Tatiana:
Por otro lado, yo extiendo mucho la noción de intelectual y no me limito a la noción corriente que se refiere a los grandes intelectuales. Este estudio lleva también ciertas determinaciones del concepto de Estado, que es usualmente entendido como Sociedad política (o dictadura, o aparato coercitivo para amoldar la masa popular según el tipo de producción y de economía de un momento dado), y no como un equilibrio de la Sociedad política con la Sociedad civil (o hegemonía de un grupo social sobre la sociedad nacional entera ejercida a través de organismos llamados privados, como la iglesia, los sindicatos, las escuelas, etcétera), y precisamente en la sociedad civil operan especialmente los intelectuales (Be. Croce, por ej., es una especie de papa laico y es un instrumento muy eficiente de hegemonía a pesar de que de tanto en tanto se encuentra en contraste con este o aquel gobierno, etcétera) (1996: 458-459).7
La importancia no es tanto cuán original, o no, es su entendimiento del estado al incluir en él la sociedad civil, sino que radica más bien en la forma en que deja ver de forma más clara las diferentes expresiones del ejercicio del poder por parte de una clase dominante. Para Gramsci eso es lo más importante, pues sólo calibrando el funcionamiento del poder se puede con la mayor propiedad proponer una estrategia política antagónica.
De nuevo, para Gramsci el estado en el sentido integral se compone por tanto de la sociedad política como de la sociedad civil. Por sociedad política se entiende el aparato administrativo de gobierno, el aparato judicial, y las diferentes fuerzas armadas y policíacas. Por sociedad civil se entiende la esfera llamada “privada”, donde operan organizaciones e instituciones privadas, como las iglesias, los sindicatos, las escuelas y universidades, los periódicos y otros medios de comunicación, las asociaciones profesionales, las casas editoriales, la familia, etcétera, en fin, instancias donde se producen y reproducen consensos que ayudan a mantener intactas unas particulares relaciones entre dirigentes y dirigidos, o gobernantes y gobernados.
Hay que notar que esta esfera “privada” de la sociedad civil en Gramsci es diferente a aquella entendida por Hegel y Marx en al menos un aspecto importante. Tanto para Hegel como para Marx, la sociedad civil incluye principalmente las relaciones económicas o de producción. En lo que parecería un alejamiento del marxismo, ese no es el caso en algunas de las versiones de Gramsci. Gramsci usa el esquema dado por Marx en el prefacio de 1859 de base/superestructura para ilustrar su concepción. En el cuaderno 12, en medio de la elaboración de su noción de intelectuales, Gramsci plantea:
Se pueden, por ahora, establecer dos grandes ‘planos’ superestructurales, el que puede ser llamado ‘sociedad civil’, es decir, el conjunto de organismos vulgarmente llamados ‘privados’, y la ‘sociedad política o el Estado’, y que corresponden a la función de ‘hegemonía’ que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y a la de ‘dominación directa’, o de mando que está expresada en el Estado y en el gobierno ‘jurídico’ (1975: 1518-1519).
Si no se notó con claridad, acabamos de ver que Gramsci sitúa a la sociedad civil junto a la sociedad política como parte de las superestructuras de la sociedad. Esto parece ser, repetimos, una diferencia marcada entre Gramsci y Hegel, y más aún con Marx, para quienes la sociedad civil representa la esfera de las relaciones de producción y la estructura económica en general. Gramsci (1975: 1253) es también muy explícito en colocar la sociedad civil sobre la estructura económica de la sociedad en el siguiente pasaje: “Entre la estructura económica y el Estado con su legislación y su coerción, yace la sociedad civil”. Por tanto, desde la óptica gramsciana, la sociedad civil no sólo es parte del Estado en un sentido ampliado, sino que en un sentido más limitado es una instancia semi-autónoma que sirve de intermediaria y que ayuda a pegar, a servir de cemento o ligazón para la esfera económica y la esfera gubernamental. 8
Creemos que esta diferencia entre Gramsci y Marx alrededor del entendimiento de lo que es la sociedad civil se debe menos a innovaciones teóricas o conceptuales, que a la justa apreciación histórica por parte de Gramsci de la entrada en la escena social de organizaciones e instituciones de índole “privada” que no existían antes o que no se habían dado con la misma amplitud, legalidad, o proliferación. Tenemos, por ejemplo, que durante su época, Gramsci vivió una realidad en la cual ya se habían dado o se estaban dando fenómenos tales como: la proliferación de partidos políticos modernos de masa, la legalización y multiplicación de sindicatos y otras asociaciones profesionales, la multiplicación de medios de información (especialmente los periódicos, y a la vez una gradual ampliación de un público lector), la creación de sociedades benéficas, la expansión de la escolaridad a diversos grados, etcétera. En fin, lo social en los tiempos de Gramsci era un entramado mucho más complejo que en los tiempos de Marx. Tal vez por eso Gramsci da mayor autonomía a la sociedad civil al despegarla de la producción en sentido más limitado.
Debemos añadir que este ensanchamiento de la noción de estado está también influenciado en parte, y ciertamente en el lenguaje empleado por Gramsci, por la obra de Benedetto Croce. Por ejemplo, en palabras que luego harán algo de eco a su forma en la obra gramsciana, en 1924 Croce escribe:
[…] en realidad, fuerza y consenso son en política términos correlativos, y donde uno está presente el otro no puede estar ausente (1985: 573).
En esta elevación de mera política a ética incluso la palabra ‘Estado’ obtiene nuevo significado: no ya una simple relación utilitaria, síntesis de fuerza y consenso, de autoridad y libertad, sino encarnación del ethos humano y por eso, Estado ético o Estado de cultura, como se le llama (1985: 580).
Para Gramsci, entonces, el estado es la suma de la sociedad política y la sociedad civil, las esferas del ejercicio del poder a través de la coerción y de la hegemonía, respectivamente. Lo que define y diferencia estas dos instancias del estado en sentido integral no es tanto su ubicación espacial (aunque también), sino la forma en que cada una expresa dos dinámicas diferentes de ejercer el poder para mantener estables las relaciones entre dirigentes y dirigidos. Por un lado, la cara de la sociedad política representa el momento de la fuerza (coerción, dictadura, dominación), la habilidad literalmente disponible para hacer obedecer a los subalternos si éstos no acatan el status quo. Por otro lado, la práctica de la hegemonía (consenso, dirección), a través de la cual se busca continuamente conseguir el consentimiento activo, o al menos pasivo, de los subalternos. Gramsci dará énfasis a la práctica de la hegemonía pues entiende que es la forma distintiva de la expresión del poder en las sociedades modernas y liberal-democráticas que se van abriendo paso alrededor de parte del mundo.
La noción de hegemonía no era invento de Gramsci. Era de uso común en las discusiones de la Segunda y Tercera Internacional (Anderson 1977: 10; Buci-Glucksmann 1979: 19). Hugues Portelli (1982: 65-74) ha comentado que en la obra de Lenin hay una anticipación del concepto de hegemonía tal como se presenta en la obra madura de Gramsci, particularmente de la hegemonía vista como una concepción estratégica para una alternativa revolucionaria en la que el proletariado debe conseguir una alianza con los campesinos y otros elementos de las clases populares. No obstante, la hegemonía cobra un significado particular e importante en los Cuadernos de Gramsci con relación al ejercicio del poder en el estado moderno. Para Gramsci, lograr la hegemonía, para una clase social implica conseguir el mejor elemento estabilizador para mantenerse en el poder:
La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos formas, como ‘dominación’ y como ‘dirección intelectual y moral’. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios que tiende a ‘liquidar’ o a someter también con la fuerza armada, y es dirigente de los grupos afines y aliados. Un grupo social puede e incluso debe ser dirigente antes de conquistar el poder gubernamental (es ésta una de las condiciones principales para la conquista misma del poder); después, cuando ejercita el poder, y si lo tiene también fuertemente en las manos, se vuelve dominante pero debe continuar siendo también ‘dirigente’ (1975: 2010-2011).
La hegemonía, en su entendimiento, significa la dirección moral e intelectual sobre los grupos subordinados por parte de la clase dominante, de forma tal que la clase dominante los convence de que su proyecto particular es el de ellos también. Se presentan así efectivamente los intereses particulares de una clase como los intereses universales de todos. Una hegemonía efectiva produce el paso de clase “dominante” a clase “dirigente”, implica el paso de una perspectiva económica y corporativista limitada a una perspectiva universal y propiamente política. Los intereses particulares de la clase dominante logran hacerse los parámetros del sentido común del pueblo. Si es efectiva, la hegemonía consigue establecer un equilibrio entre dirigentes y dirigidos que permite el mantenimiento en base firme de una clase en el poder:
Esta es la fase más plenamente política, que señala el paso neto de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas, es la fase en que las ideologías germinadas previamente se vuelven ‘partido’, se confrontan y entran en una lucha hasta que una sola de ellas o al menos una sola combinación de ellas tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse sobre toda el área social, determinando, más allá de la unificación de los fines económicos y políticos, también la unidad intelectual y moral, poniendo todas las cuestiones sobre las que hierve la lucha no en el plano corporativo, sino en un plano ‘universal’, y por tanto creando la hegemonía de un grupos social fundamental sobre una serie de grupos subordinados[…] el grupo dominante viene coordinado concretamente con los intereses generales de los grupos subordinados y la vida estatal es concebida como un continuo formarse y superarse de equilibrios inestables (en el área de la ley) entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados, equilibrios en los que los intereses de los grupos dominantes prevalecen pero hasta cierto punto, es decir, no hasta el punto del mezquino interés económicocorporativo (1975: 1584).
El poder ejercido con la hegemonía se mantiene a través del consentimiento continuamente conquistado de los grupos subordinados. Como apunta Femia (1987: 45-50), este consentimiento –diferente al consentimiento momentáneo e implícito de la tradición contractualista moderna– puede ser de grados diversos, desde activo hasta pasivo. Lo ideal sería conseguir el consentimiento activo, pero basta con al menos un consentimiento pasivo. Además, el consentimiento está organizado y logrado a través de medios materiales e institucionales también. Esto nos trae a una calificación importante. La hegemonía implica la conquista del consentimiento de los subordinados, pero no se trata de una cuestión de simple manipulación ideológica, o de “falsa conciencia”. El componente ideológico de la práctica de la hegemonía es particularmente fuerte pues lo que se quiere por parte de la clase dominante es, más allá de ejercer dominación, convertirse en una clase dirigente, es decir, hacerse moral e intelectualmente dirigente, hacer creer a los subalternos en su proyecto. Tengamos cuidado, sin embargo, en no caer en la tentación de leer en la hegemonía una simplista manipulación ideológica, pues la práctica de la hegemonía implica hacer concesiones reales a los subalternos; es un poder donde los dirigidos o gobernados participan aunque desde una posición de subordinación. Concesiones que se hacen, claro está, siempre y cuando no pongan en entredicho las relaciones de producción fundamentales. Y además, la hegemonía no presupone –en contraposición a la noción de ideología como falsa conciencia (lo que Gramsci denomina en los Cuadernos ideología en el sentido peyorativo)– una noción de verdad no-ideológica sino que una hegemonía efectiva construye la misma objetividad, una objetividad socio-histórica y contingente, es decir, se hace el sentido común a-crítico de la gente. Para decirlo de otra forma, la hegemonía implica que los frutos de una articulación socio-política histórica contingente son puestos retroactivamente como supuestos necesarios y objetivos. En ese sentido, Gramsci plantea varias veces en sus Cuadernos que el concepto de hegemonía tiene también implicaciones gnoseológicas. Además, volviendo a los medios materiales e institucionales en la conquista del consentimiento, debemos añadir que la hegemonía es no sólo político-ideológica sino económica también:
El hecho de la hegemonía presupone sin duda que los intereses y las tendencias de los grupos sobre los que se va a ejercer hegemonía serán tomados en cuenta, que un cierto equilibrio de compromiso se forma, es decir, que el grupo dirigente hace sacrificios de orden económico-corporativo, pero también es el caso sin duda que tales sacrificios y tal compromiso no pueden concernir a los esenciales, porque si la hegemonía es ético-política, no puede no ser económica, no puede no tener su fundamento en la función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo decisivo de la actividad económica (1975: 1591).9
Para mantener una hegemonía efectiva, la clase dirigente puede y debe conceder beneficios reales de índole económica pero, claro está, sin subvertir ni cambiar los ‘esenciales’, es decir las relaciones sociales de producción fundamentales que caracterizan el modo de producción. Podemos pensar inmediatamente en la experiencia del estado benefactor, incurriendo en gasto social y proveyendo programas de asistencia pública de diferentes tipos. Fueron concesiones que se hicieron para minimizar el descontento social y reducir las posibilidades de subversión a raíz de las crisis económicas, el desempleo y la influencia que ejercía mundialmente el comunismo. Es un ejemplo histórico de cómo los beneficios eran reales pero permanecían lejos de trastocar las relaciones fundamentales, es más, su fin era ayudar a mantener intactas las relaciones de producción y de poder fundamentales. De hecho, hay una anticipación de la posible futura práctica del estado benefactor en el análisis de Gramsci (1975: 2137-2181) sobre ‘americanismo y fordismo’, cuando discute las prácticas del empresario Henry Ford de pagar altos salarios a su fuerza laboral como forma de mantenerla mínimamente contenta dado el nuevo y agresivo ritmo de trabajo introducido con las nuevas tecnologías como la línea de ensamblaje, los elementos del scientific management, etcétera.
No obstante lo dicho, cuando Gramsci escribe de la hegemonía, da énfasis más comunmente a sus componentes ideológicos, que ayudan a reproducir las relaciones sociales reinantes al dar prestigio moral a la clase dirigente, lo cual facilitaría la conquista del consentimiento activo o pasivo de las clases subalternas. Y decimos los “componentes ideológicos” pero, como plantea Vargas-Machuca (1982), es importante notar que Gramsci intenta presentar persistentemente las instancias materiales e institucionales que producen y reproducen estos componentes ideológicos y morales. Es por eso que Gramsci se enfoca tanto en las distintas ramas de la vida social a través de las cuales se registra la producción de estos componentes ideológicos de las relaciones de poder, por ejemplo, su énfasis en “los llamados órganos de opinión pública -periódicos y asociaciones- que, por ello, en ciertas situaciones, se multiplican artificialmente” (Gramsci 1975: 1638).
En esencia, el planteamiento de Gramsci sobre la hegemonía está dirigido a mostrar que, en las sociedades modernas, las relaciones entre dirigentes y dirigidos se producen y reproducen a través de todo el terreno social. La clase dominante está propiamente estable cuando se hace dirigente. Además, la concepción del poder a través de la hegemonía implica necesariamente que el equilibrio que mantiene estable un determinado orden social tiene que trabajarse constantemente, y es negociado y renegociado entre los grupos dirigentes y dirigidos.
Repasando, en una relación hegemónica entre dirigentes y dirigidos, el consentimiento se obtiene en parte, y principalmente, a través del “prestigio” 10 de la clase dominante (Gramsci 1975: 1519). Hay muchos elementos culturales e ideológicos que ayudan a constituir y reconstituir este prestigio. Junto con la ampliación de la noción de estado a través del ejercicio del poder mediante la dirección moral e intelectual conseguido en el ámbito “privado”, Gramsci igualmente amplía la noción de intelectual. Se enfoca en los intelectuales, ya que ellos jugarán un papel clave, según Gramsci, en la organización constante de la hegemonía, del prestigio, de una clase social.
***
Hay dos preocupaciones centrales que dirigen la reflexión gramsciana sobre los intelectuales. La primera está expresada en la pregunta que abre el cuaderno 12, dedicado específicamente a la cuestión de los intelectuales: “¿Son los intelectuales un grupo social autónomo e independiente?” (Gramsci 1975: 1513). La segunda, expresada poco después en el mismo cuaderno, establece el acercamiento metodológico de Gramsci en la caracterización de las diversas actividades pertenecientes a la categoría de los intelectuales:
El error metódico más común me parece es el de haber buscado el criterio de distinción [de los intelectuales] intrínsecamente en las actividades intelectuales y no, en vez, en el conjunto del sistema de relaciones donde ellos (y por tanto de los grupos que los personifican) se encuentran a sí mismos en el conjunto general de las relaciones sociales (1975: 1516).
Gramsci va a contestar esa primera pregunta citada, como veremos en un momento. La segunda preocupación, que está relacionada con la primera, repite su perspectiva según la cual se entiende el rol de los intelectuales no como una actividad aislada, sino por su lugar en el conjunto de las relaciones sociales, conjunto que a su vez está atravesado por diversas relaciones de poder entre clases. Esta perspectiva guarda continuidad con la que presentó en su carta a Tatiana del 19 de marzo de 1927, que citamos y comentamos en el primer capítulo.
Gramsci señala dos tipos de intelectuales, intelectuales tradicionales e intelectuales orgánicos. Antes de abundar en las características de cado uno de estos dos tipos, debemos plantear que subyacente a ambos está el ensanchamiento que Gramsci hace de la noción de intelectual. Si para el sentido común un intelectual es, en términos generales, un especialista bien educado en cuestiones típicamente asociadas a la llamada alta cultura (el literato, el científico, el filósofo, el artista, etcétera), la concepción de Gramsci va en dirección opuesta. Como se ve en la cita anterior, lo que define para Gramsci un intelectual no debe buscarse “intrínsecamente en las actividades intelectuales”, sino en el rol que juega dentro del “conjunto del sistema de relaciones” en que se encuentra (Showstack 1987: 136). Este sistema de relaciones no es neutral ya que, según Gramsci (1975: 1752), toda sociedad hasta ahora tiene como elemento básico una particular relación entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados. Este énfasis en el rol o la función social del intelectual, en vez de en su capacidad inherente, es lo que lleva a Gramsci a plantear que: “Todos los hombres son intelectuales […]; pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales” (1975: 1516). Esto también está atado a la concepción gramsciana según la cual incluso la más psicológicamente degradante y física de las labores “especialmente con el advenimiento de nuevas tecnologías y estrategias de producción” contenía al menos un mínimo de “actividad intelectual creativa” (Gramsci 1975: 1516; Showstack 1987: 136-137; Piñón 1989: 268; Crehan 2002: 132). Gramsci plantea:
Cuando uno distingue entre intelectual y no-intelectual en realidad uno sólo se refiere a la función social inmediata de una categoría profesional de intelectuales, es decir, uno toma en cuenta la dirección en la que aflige el mayor peso de la actividad profesional específica, si en la elaboración intelectual o en el esfuerzo muscular-nervioso. Eso significa que si bien uno puede hablar de intelectuales, uno no puede hablar de no-intelectuales, porque no-intelectuales no existen (1975: 1550).
Con razón, Anne Showstack Sassoon (1987: 134-135) argumenta que en el entendimiento de Gramsci los intelectuales, en su sentido amplio como organizadores, juegan un rol en todos los ámbitos sociales. Estamos de acuerdo con su planteamiento de que los intelectuales en el sentido gramsciano son las “fibras conectoras dentro de y entre las áreas de la realidad social”, especialmente, en tanto provee la unidad de lo que comúnmente se conoce en el marxismo como la base y la superestructura.
Como decíamos más arriba, Gramsci divide a los intelectuales en dos categorías, los tradicionales y los orgánicos. Intelectuales orgánicos e intelectuales tradicionales son categorías íntimamente y dialécticamente relacionadas a través del proceso real de una formación social concreta, o bloque histórico. Un análisis preciso de los tipos y las funciones de los intelectuales requiere el análisis concreto de una situación socio-histórica concreta. Gramsci es explícito en esto y, después de varias reflexiones generales, esboza un esquema de análisis específico para los diferentes tipos de intelectuales de la Italia de su tiempo.
Pasemos ahora a lo que Gramsci entiende por intelectuales orgánicos. Contrario a la opinión común, animada en parte por la autoproyección de sí mismos, los intelectuales según Gramsci, no son un grupo autónomo. Esto aplica muy especialmente a lo que llama intelectuales orgánicos. Citamos extensamente del cuaderno 12:
Todo grupo social, al nacer sobre el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción económica, crea consigo, orgánicamente, una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función no sólo en el campo económico, sino también en el social y el político: el empresario capitalista crea consigo al técnico industrial, al científico de la economía política, al organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho, etcétera, etcétera.
[…] Si no los empresarios, al menos una élite de ellos debe tener la capacidad de ser organizadora de la sociedad en general, en todo el complejo organismo de servicios, hasta el organismo estatal, debido a la necesidad de crear las condiciones más favorables para la expansión de su propia clase; o debe poseer al menos la capacidad de escoger los ‘dependientes’ (empleados especializados) a quienes confiar esta actividad organizacional de las relaciones generales externas a la empresa. Se puede observar que los intelectuales ‘orgánicos’ que cada nueva clase crea consigo y elabora en desarrollo progresivo, son mayormente ‘especializaciones’ de aspectos parciales de la actividad primitiva del nuevo tipo social que la nueva clase ha traído a la luz (1975: 1513-1514; nuestro énfasis).
El texto citado es clave. Lo primero que notamos es que los intelectuales orgánicos son “orgánicos” en el sentido de que están atados a, brotan de, un clase social “fundamental” emergente. Son agentes, commessi [dependientes, empleados], 11 con la tarea de proveer coherencia, “homogeneidad y conciencia”, a una nueva clase fundamental. Al menos en un nivel del análisis, uno podría decir, por ejemplo, que los intelectuales orgánicos ayudan a confeccionar al sujeto colectivo del capital por sobre los intereses particulares entre los capitalistas individuales. Proveen estabilidad al arreglo reinante a través de las diferentes esferas sociales. Decimos a través de las diferentes esferas sociales porque, aunque el énfasis de Gramsci en su reflexión sobre los intelectuales radica en su rol en los ámbitos de las sociedades política y civil, su noción de intelectual orgánico en su sentido más amplio como organizadores (Gramsci 1997a: 97), como elementos conectores, también ocupa un lugar dentro del ámbito de la producción económica (Simon 1988: 94). Técnicos, ingenieros, gerentes, supervisores, son todos en algún punto considerados por Gramsci como intelectuales orgánicos del grupo de empresarios capitalistas. Aun en la esfera de la producción económica, el rol de los intelectuales orgánicos es consolidar relaciones entre dirigentes y dirigidos, en este caso entre patrón y empleados o fuerza laboral.
A pesar de esto último, el énfasis de Gramsci cuando habla de los intelectuales orgánicos está en su función en las esferas de lo político, lo ideológico y lo cultural. En este caso, la mayoría de los intelectuales operan en la sociedad política y en la sociedad civil, y, por tanto, su relación con “el mundo de la producción no es inmediata, sino ‘mediata’, en diferentes grados, por toda la fibra social, por el conjunto de las superestructuras, de las cuales son precisamente funcionarios los intelectuales” (Gramsci 1975: 1518; nuestro énfasis). En esta misma nota, Gramsci pasa a distinguir -en un texto que ya habíamos citado anteriormente en este mismo capítulo- los “dos grandes planos superestructurales”, la sociedad política (o el estado en sentido estricto como gobierno) y la sociedad civil (el “conjunto de los organismos vulgarmente llamados privados”). Según Gramsci, estos dos planos superestructurales corresponden a dos formas de ejercer el poder y mantener la cohesión del dominio de una clase social. La sociedad política se caracteriza por el ejercicio del “dominio directo”, a través del gobierno y todas sus instancias. La sociedad civil, a su vez, se caracteriza por el ejercicio del poder a través de la hegemonía, forma con la que la clase dominante obtiene el consentimiento activo o pasivo de las clases subalternas. Los intelectuales orgánicos son los que están a cargo de ligar un conjunto específico de relaciones sociales, y, por tanto, de mantener estable una parti cular relación de poder, y actúan especialmente en los ámbitos de la sociedad política y la sociedad civil. Gramsci plantea:
Los intelectuales son los ‘asistentes’ del grupo dominante para el ejercicio de las funciones subalternas de la hegemonía social y del gobierno político, es decir: 1) del consentimiento ‘espontáneo’ dado por las grandes masas de la población a la dirección impresa a la vida social por el grupo fundamental dominante, consentimiento que nace ‘históricamente’ del prestigio (y por tanto de la confianza) derivado por el grupo dominante de su posición y por su función en el mundo de la producción; 2) del aparato de coerción estatal que asegura ‘legalmente’ la disciplina de aquellos grupos que no ‘consienten’ ni activamente ni pasivamente, pero que están constituidos a través de toda la sociedad en espera de momentos de crisis en el mando y la dirección, en donde el consentimiento espontáneo es menor (1975: 1519).
Ejemplos, pues, de intelectuales orgánicos en el ámbito de la sociedad política son los funcionarios y burócratas de gobierno, el alto mando de las fuerzas armadas y policíacas, los jueces y funcionarios judiciales, etcétera. En la sociedad civil, ejemplos podrían ser editores y jefes de redacción de los periódicos y los medios de comunicación en general, prominentes intelectuales en el sentido más ordinario, las escuelas y sus maestros, las iglesias, los administradores y el liderato de sindicatos obreros, altos funcionarios de los partidos políticos, asociaciones profesionales y culturales, etcétera. Tenemos claramente, como Gramsci (1975: 1519) nota, “una muy grande extensión del concepto de intelectual, pero sólo así es posible alcanzar una aproximación concreta a la realidad”. El aspecto definitorio clave del rol de un intelectual orgánico es su función conectiva, de ligazón, de cemento, para dar coherencia y estabilidad a una formación económico-social o bloque histórico, es decir, de ayudar a mantener intactas unas relaciones particulares entre dirigentes y dirigidos. Gramsci admite que este rol varía cualitativamente dependiendo del grupo particular de intelectuales orgánicos, pero el énfasis sigue igualmente sobre el aspecto organizacional y conectivo.
Por otro lado, los intelectuales tradicionales son para Gramsci una categoría que está relacionada históricamente y dialécticamente con la de los intelectuales orgánicos. Los intelectuales tradicionales son, según Gramsci, los intelectuales orgánicos de clases dominantes en modos de producción previos, que los intelectuales orgánicos de las clases dominantes emergentes encuentran ya establecidos en el espectro social. Gramsci plantea:
Pero todo grupo social ‘esencial’ emergiendo en la historia de la estructura económica precedente y como expresión de su desarrollo (de esta estructura), ha encontrado, al menos en la historia desarrollada hasta ahora, categorías sociales preexistentes y que hasta aparentaban ser representantes de una continuidad histórica no interrumpida ni por lo cambios más complicados y radicales de las formas sociales y políticas. La más típicas de estas categorías intelectuales es la de los eclesiásticos, monopolizadora por mucho tiempo (por una fase histórica completa, que además se caracteriza en parte por este monopolio) de algunos servicios importantes: la ideología religiosa, es decir, la filosofía y la ciencia de la época, con la escuela, la instrucción, la moralidad, la justicia, la beneficencia, la asistencia, etcétera. La categoría de los eclesiásticos puede ser considerada como la categoría intelectual orgánicamente ligada a la aristocracia terrateniente (1975: 1514; nuestro énfasis).
Este planteamiento es importante. Primero, confirma lo que habíamos adelantado a efectos de que los intelectuales tradicionales del presente fueron en gran medida los intelectuales orgánicos del pasado. Segundo, este mismo razonamiento explica que la concepción típica de los intelectuales como grupo autónomo, neutral, es solamente una apariencia basada en el hecho de que su función social ha cambiado o que ha hecho espacio (al cooptarlos) para el nuevo grupo de intelectuales orgánicos, haciendo el grupo relativamente autónomo (Gramsci 1975: 1515). Tercero, y bien importante, es que hasta los intelectuales tradicionales pueden (y para Gramsci esto es una necesidad para una clase social ascendente) jugar un rol “orgánico”, aunque subordinado, en relación con la nueva clase dominante, y usualmente lo hacen.
Como ya hemos dicho, la relación entre intelectuales tradicionales y orgánicos es dialéctica e histórica. Es dialéctica en tanto implica una confrontación entre dos tipos que finalmente culmina en una síntesis en la cual el tipo más nuevo incorpora, coopta, al más viejo, haciéndolo partícipe de la nueva configuración hegemónica. Es histórica en tanto el balance entre los dos tipos sólo puede precisarse a partir de la lucha social y política concreta de dos clases en cada situación particular. Gramsci manifiesta este acercamiento dialéctico e histórico al problema en lo que sigue:
Una de las características más relevantes de cada grupo que se desarrolla hacia la dominación es su lucha por la asimilación y la conquista ‘ideológica’ de los intelectuales tradicionales, asimilación y conquista que es más rápida y más efectiva mientras más el grupo dado elabore simultáneamente sus propios intelectuales orgánicos (1975: 1517).
En términos de un movimiento revolucionario alternativo, la tarea en el sentido del funcionamiento y del rol de los intelectuales es similar. Un movimiento revolucionario necesita combinar tanto la creación de sus propios intelectuales orgánicos basados en el ámbito de las relaciones sociales de producción (y esto lleva a Gramsci a proponer un posible nuevo tipo de intelectual) como a lograr mantener un espacio ideológico relativamente autónomo que provea coherencia ideológica y política antes de la lucha y durante ella. El partido político llena este espacio relativamente autónomo (por sobre las relaciones esenciales de producción) en la concepción de Gramsci. Aunque mediado por grados diversos, para Gramsci (1975: 1523) la importancia del partido político es su función directiva, organizativa y educativa. Más aún, tanto para el grupo dominante como para el grupo dominado el partido político provee el organismo que brinda cohesión y estabilidad a la relación entre los intelectuales orgánicos y los intelectuales tradicionales (Gramsci 1975: 1522).
Ahora, como mencionamos, Gramsci vio la necesidad de un nuevo tipo de intelectual dada las nuevas condiciones provistas por las relaciones sociales de producción capitalistas, especialmente con el desarrollo rápido de nuevas estrategias y tecnologías productivas. Gramsci plantea:
El problema de la creación de una nueva capa intelectual consiste, entonces, en elaborar críticamente la actividad intelectual que existe en todos hasta un cierto punto de desarrollo, modificando su relación con el esfuerzo muscular-nervioso hacia un nuevo equilibrio y obteniendo que el esfuerzo muscular-nervioso mismo, como elemento de una actividad práctica general, que perpetuamente innova el mundo físico y social, se vuelva la base de una concepción de mundo nueva e integral. El tipo tradicional y vulgarizado del intelectual está dado por la figura literaria, el filósofo, el artista. […] En el mundo moderno, la educación técnica, estrictamente ligada al trabajo industrial, aun el más primitivo y descalificado, debe formar la base del nuevo tipo de intelectual. Sobre esta base el semanario ‘Ordine Nuovo’ ha trabajado para desarrollar ciertas formas de intelectualismo nuevo y para determinar nuevos conceptos, y ésta no ha sido una de razones menores para su éxito, porque tal labor correspondía a las aspiraciones latentes y se conformaba al desarrollo de las formas reales de vida. El modo de ser del nuevo intelectual no puede consistir más en la elocuencia, motor exterior y momentáneo de los afectos y las pasiones, sino en el mezclarse activamente con la vida práctica, como constructor, organizador, ‘persuasor permanente’ porque ya no es más orador puro y también superior al espíritu matemático abstracto; de la técnica-labor llega a la técnica-ciencia y a una concepción humanista histórica, sin la cual uno permanece ‘especialista’ y no se vuelve ‘dirigente’ (especialista + político) (1975: 1551).
Para Gramsci, este nuevo tipo de intelectual debe estar más cerca de la vida práctica y productiva de la mayoría. Debe estar cercano, acorde, “mezclado”, con la vida práctica del pueblo. El nuevo intelectual es un eco de lo que ya en el cuaderno 3 Gramsci llamó el “gran político”:
Por eso el gran político no puede más que ser cultísimo, es decir, debe ‘conocer’ el máximo de los elementos de la vida actual; conocerlos no ‘librescamente’, como ‘erudición’ sino de forma viviente, como sustancia concreta de ‘intuición’ política (como quiera, para que en él se vuelva sustancia viviente de ‘intuición’ también necesita ser conocedor ‘librescamente’) (1975: 311).
Esta referencia a sí hecha por Gramsci con relación a la experiencia de L’Ordine Nuovo 12 es esclarecedora ante algunas posibles malas interpretaciones. La línea política principal de L’Ordine Nuovo durante el punto más alto de la lucha obrera en los años 1919-1920, movimiento obrero al que Gramsci y sus compañeros del periódico dieron su total apoyo y en el cual participaron aun a nivel de organizadores, promovía el control obrero de las fábricas a través de la transformación de las ya existentes comisiones internas en cuerpos verdaderamente efectivos de toma de decisiones y coordinación por parte de los trabajadores (consejos obreros). Esto era visto por parte del grupo asociado al periódico, en última instancia, como una de las posibles células básicas para un futuro estado socialista. La referencia a L’Ordine Nuovo ayuda también a despejar ataques de anti-intelectualismo, ya que el periódico no trataba solamente asuntos políticos, sino que servía de vehículo de temas de cultura general. Lo que Gramsci quiere derrotar es la falsa pretensión de autonomía y neutralidad que reclamaban algunos intelectuales como grupo.
Pasemos ahora a un breve recorrido por la reflexión de Gramsci sobre las estrategias de lucha política presente en los Cuadernos.
***
Como hemos ido viendo, Gramsci, en su análisis del estado, hace énfasis en su capacidad para cooptar fuerzas sociales antagónicas, para transformar a los dominados en dirigidos, es decir, en su capacidad para obtener activa o pasivamente el consentimiento de los grupos subordinados. Esta actividad hegemónica, que define para Gramsci la esencia del estado moderno, se realiza a través de medios tanto ideológicos y culturales, como a través de medios económicos y de otra índole. Así, muchas instituciones e instancias usualmente relacionadas con el ámbito “privado” de la sociedad civil completan el estado integral en el sentido gramsciano de “sociedad política + sociedad civil”. En última instancia, aun los mismos medios económicos materiales se transforman o se traducen en algún punto en elementos productores de prestigio social. En su concepción del estado y la sociedad moderna, dada la importancia de la hegemonía para el mantenimiento de unas relaciones estables entre dirigentes y dirigidos, los intelec- tuales (especialmente los intelectuales orgánicos entendidos en el sentido gramsciano que hemos visto) desempeñan un rol de suma importancia. Intelectuales, como tipos variados de organizadores sociales de una clase social, trabajan en la cohesión de las relaciones entre dirigentes y dirigidos. Esta función toma lugar a través de todo el entramado social, aunque Gramsci da cierto énfasis en esos ámbitos supuestamente privados, típicamente asociados a lo que se conoce como la sociedad civil. En un sentido, para Gramsci la modernidad se mide en términos de hasta qué punto el poder es ejercido de forma “suave”, como hegemonía, que inherentemente significa hasta qué punto una formación social ha desarrollado una amplia sociedad civil.
Para Gramsci, la forma principal en que se ejerce el poder debe determinar en gran medida la estrategia de acción de un movimiento revolucionario. Como plantea Walter L. Adamson (1980: 222), la concepción estratégica de Gramsci está basada en un número de parejas de nociones, como estado y sociedad civil, coerción y consentimiento, Oriente y Occidente, Reforma y Renacimiento, entre otros. La distinción en cómo es ejercido el poder, si mayormente a través de la coerción o mayormente a través de la hegemonía, define en gran medida lo que Gramsci entiende por sociedades occidentales y orientales. En este sentido, para Gramsci son sociedades occidentales aquellas en que se ha desarrollado una compleja sociedad civil. El punto, de nuevo, es que para Gramsci la forma principal del funcionamiento del poder determina la estrategia política a seguir. Sobre como la composición política define Este y Oeste, plantea en el cuaderno 7:
En el oriente el Estado era todo, la sociedad civil era primordial y gelatinosa; en el occidente, entre el Estado y la sociedad civil había una justa relación, y en el tambaleo del Estado uno nota inmediatamente una estructura robusta de la sociedad civil. El Estado era solamente una trinchera delantera, detrás de la cual estaba una cadena robusta de fuertes y casamatas (Gramsci 1975: 866).
La teorización estratégica en los Cuadernos está íntimamente relacionada no sólo con sus reflexiones sobre el funcionamiento del poder, sino también y simultáneamente a los debates del comunismo internacional, y ruso principalmente. Entre ellos, sobresale la oposición entre el argumento de Trotsky a favor de la “revolución permanente” y la política leninista de los frentes unidos. Probablemente, Gramsci toma el énfasis en la dicotomía entre Este/Oeste del análisis de Trotsky (1962) sobre la política de la revolución permanente y la del socialismo en un solo país. La referencia a Trotsky es hecha explícita por Gramsci y, ya en el cuaderno 6, en un fragmento muy importante, plantea:
Pasado y presente. Paso de la guerra de maniobra (y del ataque frontal) a la guerra de posición aun en el campo político. Esta parece ser la pregunta más importante de la teoría política propuesta después del período de la posguerra, y la más difícil de resolver justamente. Está atada a las preguntas que hizo Bronstein46, quien de una forma u otra, puede ser visto como el teórico político del ataque frontal en un período en el que sólo es causa de derrota. (1975: 801-802).
Por tanto, Gramsci identifica el llamado de Trotsky a la revolución permanente con lo que llama una guerra frontal o guerra de maniobra, en oposición a una guerra de posición. Una guerra de maniobra, un ataque frontal que busque de un solo golpe un rápido, fulminante y completo control del estado a través de una revolución armada, huelgas generales, etcétera, es identificada por Gramsci con la fórmula de “revolución permanente”. Una estrategia tal, pensaba Gramsci, estaba fuera de sintonía con la situación internacional concreta. Como expresa en el cuaderno 13:
El concepto político de la llamada ‘revolución permanente’ surgió antes de 1848, como expresión científicamente elaborada de las experiencias jacobinas del 1789 hasta el Termidor. La fórmula es propia de un período histórico en que los grandes partidos políticos de masa y los grandes sindicatos de masa aún no existían y la sociedad estaba aún, se podría decir, en un estado fluido en muchos aspectos: más atraso en el campo y un casi completo monopolio de la eficiencia político-estatal en unas cuantas ciudades, o más bien en una sola (París en el caso de Francia), un aparato de estado relativamente poco desarrollado y mayor autonomía de la sociedad civil frente a la actividad estatal, un sistema determinado de fuerzas militares del armamento nacional, mayor autonomía de las economías nacionales frente a las relaciones económicas del mercado mundial, etcétera. (1975: 1566).
En otras palabras, para Gramsci la fórmula de la revolución permanente (o de guerra de movimiento/maniobra) fue creada en, y para, un período en que el capitalismo moderno apenas comenzaba a ver la luz del día. Fue creada para un período histórico en donde la gente, y lo que existía de la sociedad civil, no estaba aún integrada del todo a la vida del estado. Los estados modernos estaban apenas formándose.
La situación cambió drásticamente hacia la segunda mitad del siglo XIX. Como plantea Gramsci:
En el período después de 1870, con la expansión colonial europea, todos estos elementos cambian, las relaciones internacionales organizacionales del Estado se vuelven más complejas y masivas, y la fórmula cuarentiochesca de ‘revolución permanente’ es elaborada y superada en la ciencia política con la fórmula de ‘hegemonía civil’. Sucede en el arte político como en el arte militar: la guerra de movimiento se vuelve siempre más una guerra de posición, y puede decirse que un Estado gana una guerra en la medida en que se prepara minuciosamente y técnicamente durante el tiempo de paz. La estructura masiva de las democracias modernas, sea como organizaciones estatales o como el conjunto de asociaciones de la vida civil, constituye para el arte político las ‘trincheras’ y las fortificaciones permanentes del frente en la guerra de posición: ellas tornan como algo solamente parcial al elemento del movimiento, que antes constituía ‘toda’ la guerra, etcétera.
La cuestión se plantea para los Estados modernos, no para los países atrasados y las colonias, donde valen todavía formas que en otros lugares han sido superadas y se han vuelto anacrónicas (1975: 1566-1567).
El supuesto devenir de los sistemas liberal-democráticos modernos con sus diversas formas de participación directa e indirecta, con el emerger de numerosas instituciones de la sociedad civil, etcétera, crea una situación diferente, nueva, donde la guerra o lucha de movimiento ya no es pertinente. En un período como el descrito arriba por Gramsci, donde la escena política está relativamente estable, donde existen concesiones relativas pero reales a los grupos subalternos en combinación con medios más efectivos de persuasión ideológica y moral (es decir, en un contexto de “hegemonía civil”), lo cual hace posible una “alianza” entre gobernantes y gobernados que ayuda a mantener intactas unas relaciones de poder determinadas, la estrategia política pertinente es la de la guerra de posición. Un movimiento radical necesita ahora acercarse al asunto del poder primariamente a través de las “trincheras” de la sociedad civil. Ya que el poder ahora se mantiene a través de la hegemonía, la tarea principal es armar una contra-hegemonía.
Se ha dicho que la teoría política de Gramsci está basada en la reflexión de la derrota política e histórica real (G. Williams 1974: 11; Portantiero 1987: 109-122). Concordamos plenamente en el sentido de que Gramsci tomaba sobria conciencia de la derrota de la izquierda europea, poniéndola a la defensiva. Es por esto por lo cual, ya en prisión, rechazó la línea política del social fascismo impuesta a partir del sexto congreso de la Internacional Comunista, y adoptada por el partido italiano. La rechazaba porque la entendía como una política irrealista, ya que negaba el intento de cualquier alianza estratégica con otros sectores sociales, como por ejemplo la social democracia, por considerarla aliada y causante del fascismo. Este viraje en la Internacional Comunista coronaba la derrota de la línea leninista de los frentes unidos, producida paralelamente a la política soviética de la Nueva Política Económica. Gramsci, en esto un fiel leninista, veía en la línea del social fascismo un extremismo infantil por parte de la izquierda, y reclamaba para el caso italiano, donde reinaba el régimen totalitario fascista, la estrategia de la asamblea constituyente compuesta por amplios sectores antifascistas. Entre otras fuentes, sabemos por el reconocido economista Piero Sraffa -amigo y mensajero de Gramsci con el partido durante sus años en prisión- que Gramsci veía en la asamblea constituyente la traducción concreta italiana del frente unido leninista (Natoli 1997: lv). Y la guerra de posiciones, como ya había sido notado por Perry Anderson (1977) entre otros, era en un sentido una elaboración situada dentro de los frentes populares y unidos y muy en sintonía con ellos. El mismo Gramsci es explícito en posicionarse dentro de la tradición leninista. En un fragmento del cuaderno 7, luego de criticar a Trotsky, Gramsci plantea:
Creo que Ilici 13 comprendió que había ocurrido un cambio, de la guerra de maniobra, aplicada victoriosamente en el oriente en 1917, a la guerra de posición que era la única posible en occidente, donde como observa Krasnov, en un espacio breve los ejércitos podían acumular inmensas cantidades de municiones, donde las esferas sociales eran por sí mismas capaces de volverse trincheras pequeñísimas. Esto me parece que significa la fórmula del ‘frente único’ […]. Sólo que Ilici no tuvo tiempo de profundizar su fórmula, sin embargo tomando en cuenta que él podía profundizarla sólo teóricamente, mientras que la tarea fundamental era nacional, es decir, pedía un reconocimiento del terreno y una fijación de los elementos de trinchera y de fortaleza representados por los elementos de la sociedad civil, etcétera. (1975: 866).
Para Gramsci, la revolución bolchevique de 1917 sería el último intento exitoso de una revolución social a través de una lucha o guerra de movimiento/maniobra. En su interpretación, Lenin se percató de ello y por eso propuso temprano en la década de 1920, con la derrota de los otros movimientos revolucionarios a través de Europa, la política de los frentes unidos, que planteaba que los partidos comunistas debían formar alianzas con otros grupos menos conservadores para hacer frente a los elementos más reaccionarios en ascendencia. Aunque no pretendemos reducir la contribución teórica de Gramsci alrededor de sus nociones de guerra de posiciones y de hegemonía a la concepción leninista, 14 como otros han hecho (Gruppi 1981; Anderson 1977), pensamos sí que es incuestionable que su reflexión se sitúa en gran medida dentro de los términos de los debates comunistas de su época.
En una guerra de posiciones, la clase obrera necesita conquistar a los otros elementos sociales subalternos. En la Italia de ese entonces, esto significaba mayormente ganarse el apoyo de los varios tipos de trabajadores agrícolas, especialmente de la Italia meridional.15 Esto ya había sido adelantado por Gramsci en su escrito de 1926 sobre la cuestión meridional. La clase obrera necesitaba formar y solidificar una alianza con otros grupos subordinados, constituir una contra-hegemonía antes de acceder al poder del estado. Para esto, el movimiento radical tiene que moverse y ganarse a los diversos elementos sociales a través del complejo entramado de “trincheras” de la sociedad civil, conseguir su respeto y consentimiento. Para ello, tenía que librarse una intensa lucha y actividad políticoideológica y educativa, y así conseguir una efectiva dirección moral e intelectual sobre las mayorías.
Según Gramsci en política, la “guerra de posición”, una vez ganada, es definitivamente decisiva (1975: 802). Es decisiva porque se pretende tomar al gobierno ya habiendo logrado la hegemonía, una dirección efectiva y real. Es decir, en las sociedades modernas, donde el poder, desde la óptica gramsciana, se basa mayormente en la constante organización y conquista del consentimiento de los subalternos a través de la sociedad civil, la parte más difícil en política es ganar ascendencia, lograr el apoyo y el consentimiento de la mayoría. Lograda esa base fundamental, la usurpación del aparato de gobierno es vista casi como secundaria, pues se presume que las relaciones de fuerza ya han cambiado y que el consentimiento de las mayorías de los grupos subalternos se desligó del grupo que ejercía dominación, provocando lo que Gramsci llama una crisis orgánica, una ruptura entre dirigentes y dirigidos. Incluso un régimen totalitario como el de Mussolini en Italia trabajaba fuertemente en la constante incorporación del elemento popular a través de diferentes medios, entre ellos por ejemplo, variados espacios culturales y de ocio, además de los compromisos que estableció con la iglesia católica.
En el proceso de volverse hegemónica una fuerza social en la sociedad civil, en camino a volverse plenamente dominante y adquirir el control del aparato de gobierno, tiene que haber una transformación de la multiplicidad de elementos con intereses particulares a un cuerpo que represente intereses generales. En esta lucha por construir un bloque contrahegemónico, el partido político sirve como la instancia de la sociedad civil que galvaniza los distintos componentes de esta nueva fuerza social. Para Gramsci, en términos de política, la organización más importante de la sociedad civil es el partido político. Como dijimos antes, Gramsci (1975: 1558) llamó al partido comunista moderno que se buscaba el “príncipe moderno”, haciendo un paralelo con la figura del príncipe en el clásico tratado de Maquiavelo. 16 Es el partido político en que los intereses particulares de los diversos grupos aliados se supeditan a una perspectiva política más amplia y general (Gramsci 1975: 1523). A esto es que Gramsci se refiere con el paso del momento económico-corporativo al momento hegemónico (Gerratana 1997: 125). Es decir, el paso de una perspectiva particularista a una perspectiva propiamente política, aglutinadora del colectivo, hegemónica, que busque la articulación de diversos grupos subordinados en una sola fuerza social.
Gramsci también plantea que el partido político es, especialmente para la clase obrera, el medio de crear o de tener su propia categoría de intelectuales orgánicos:
para algunos grupos sociales el partido político no es otra cosa que su propia forma de elaborar su propia categoría de intelectuales orgánicos, que son de tal modo formados y no pueden ser más que formados así, dadas las características y condiciones generales de la formación, de la vida y del desarrollo del grupo social dado, directamente en el campo político y filosófico, y no todavía en el campo de la técnica productiva (en el campo de la técnica productiva se forman esos estratos que se puede decir que corresponden a los ‘graduados de tropa’ en el ejército, o sea los obreros cualificados y especializados en la ciudad y en forma más compleja los ‘medianeros’ y colonos […]) (1975: 1522).
Un planteamiento tal en estos tiempos podría sonar perturbador en tanto podría traer un eco de la noción del partido como poseedor externo de la conciencia de clase. Este eco proviene de la noción, de la cual ha abusado mucho la interpretación, del partido como vanguardia de la clase obrera, elaborado por Lenin (1974a) en ¿Qué hacer? En este panfleto clásico del pensamiento revolucionario, Lenin planteaba la necesidad de constituir un partido político compuesto de “revolucionarios profesionales”. Estos organizadores y revolucionarios a tiempo completo tenían la tarea de desarrollar la conciencia de clase de la clase obrera, impartiéndola desde una posición de exterioridad. Debemos, al menos, ser justos con el planteamiento del Lenin de ese momento tomando en cuenta que ese panfleto salió en un contexto en el cual en la Rusia zarista los partidos políticos y los sindicatos eran ilegales y lo que realmente existía de elementos urbanos de clase obrera eran minoría, y estaban desarticulados y desorganizados. En todo caso, la concepción gramsciana del partido, contrario a lo que podría parecer por la cita anterior, no es la concepción de partido como vanguardia revolucionaria poseedora externa de la conciencia de clase. En la concepción de Gramsci (1975: 1522), el partido político tiene como tarea fundamental ayudar a la clase obrera a desarrollar intelectuales orgánicos salidos de las propias filas de esa clase. De hecho, en un sentido, como continúa Gramsci (1975: 1523), todo miembro de un partido político puede ser considerado un intelectual, aunque teniendo en cuenta que habrá una necesaria “distinción de grados”. El partido político, en este sentido, funciona como una especie de sociedad pero a pequeña escala, con su respectiva distinción entre dirigentes y dirigidos. En un sentido general, Gramsci describe los tres componentes básicos del partido político de la siguiente forma:
1) Un elemento difuso, de hombres comunes, medios, cuya participación es ofrecida por la disciplina y por la lealtad, no por el espíritu creativo y altamente organizativo. Sin éstos, el partido no existiría, pero también es verdad que el partido no existiría ‘solamente’ con ellos. Ellos son una fuerza en cuanto haya quien la centralice, organice, discipline, pero en ausencia de esta fuerza cohesiva se dispersarían y anularían en un polvillo impotente. No se niega que cada uno de estos elementos pueda convertirse en una de las fuerzas cohesivas, pero hablamos de ellos precisamente al momento en el que no lo son y no están en las condiciones para serlo, y si lo están, lo están solamente en un círculo restringido, políticamente ineficiente y sin consecuencia. 2) El elemento cohesivo principal, que centraliza el campo nacional, que hace eficiente y potente un conjunto de fuerzas que dejadas por sí mismas contarían como cero o poco más, este elemento tiene una fuerza altamente cohesiva, centralizadora y disciplinaria […]: también es verdad que de este elemento solo no se tendría un partido, aunque lo podría formar más que el primer elemento considerado. Se habla de capitanes sin ejército, pero en realidad es más fácil formar un ejército que formar capitanes. Tan cierto es que un ejército [ya existente] es destruido si vienen a faltar los capitanes, mientras que la existencia de un grupo de capitanes, armonizados, en acuerdo entre ellos mismos, con metas comunes, no tarda en formar un ejército incluso donde no existe. 3) Un elemento medio, que articula el primer elemento con el tercero, que los ponga en contacto, no sólo ‘físico’ sino también moral e intelectual (1975: 1733-1734; nuestro énfasis).
Hay tres componentes básicos: los dirigentes, los dirigidos y un sector medio que cohesiona el cuerpo completo del partido político. Es, en términos abstractos, la misma composición que logra consolidar una formación social o bloque histórico, según Gramsci. Por un lado, es una concepción realista en tanto reco noce la distinción necesaria de elementos y tareas, incluyendo el hecho de que en las condiciones sociales efectivas en que vivía la clase trabajadora por sí misma no estaba en la mejor posición para proveer el liderato en el timón, esa “fuerza cohesiva”. Por otro lado, no es la típica o vulgarizada concepción vanguardista del partido, en tanto Gramsci postula que el elemento bajo podría y debería proveer elementos para la dirección y el liderato. Además, si nos remitimos a la expansión que hace Gramsci de la noción del intelectual, y especialmente a sus notas sobre los nuevos tipos de intelectuales necesarios, sobre la cual comentamos anteriormente, vemos que en el proceso hacia una nueva sociedad la clase trabajadora no sólo puede proveer elementos para el rol de dirección, sino que debe hacerlo progresivamente. El nuevo intelectual, como vimos anteriormente, necesitaba estar más cercano al mundo de la “técnica productiva”.
Este partido político, de actuar en una unidad plenamente coherente, donde todo miembro fuese un intelectual según su propia capacidad y en su propia forma, es lo que Gramsci (1975: 1430) llama el “hombre colectivo”, noción bien distante de aquella del partido como grupo de revolucionarios profesionales.
***
Hemos visto que la dinámica entre dirigentes y dirigidos, y las formas en que se mantiene y expresa, está en el centro del pensamiento político de Gramsci. Si Marx enfatizaba que una formación social concreta estaba definida por el conjunto de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, Gramsci enfatiza más el aspecto más propiamente político, al menos en términos del vocabulario usado, acentuando lo central de las relaciones entre dirigentes y dirigidos y cómo se configuraban y reconfiguraban. Para Gramsci, la hegemonía ejercida por una clase dominante es el punto de partida para la construcción de una contra-hegemonía alternativa.
Está explícito en los Cuadernos que para Gramsci (1975: 1752) el principio primero y fundamental para la ciencia política y el arte político es la existencia de “gobernantes y gobernados, dirigentes y dirigidos”; es, nos dice, un “hecho primordial, irreducible”. Como veremos en los próximos dos capítulos, este principio fundamental subyace también bajo sus preocupaciones contenidas en sus notas sobre filosofía, crítica literaria y lenguaje.
NOTAS
1 Para un análisis detallado de las reflexiones de Gramsci sobre el catolicismo y la cuestión religiosa en general, ver Rafael Díaz Salazar (1990) y Hugues Portelli (1971).
2 Para una breve pero profunda mirada a las relaciones entre la iglesia católica y el gobierno en la Italia fascista, ver Alice A. Kelikian (2002: 44-61).
3 No es nuestro propósito aquí calibrar las posibles de concesiones a la censura de su momento por parte de Hegel. Sobre la posible influencia de la censura sobre la escritura de Hegel, ver Domenico Losurdo (2004: 1-31).
4 Para una mirada más detenida y rigurosa a la crítica de Marx a Hegel en los Manuscritos de 1844, ver Georg Fromm (2004).
5 Y traducidos al italiano como ejercicio por el mismo Gramsci en prisión.
6 Cuando Gramsci en los Cuadernos escribe de la “filosofía de la praxis”, de la “filosofía moderna”, del “historicismo absoluto”, se refiere a su versión o interpretación del marxismo. Es bien conocido que Gramsci incurría en varias formas o estrategias al momento de escribir para evitar problemas con los censores de la prisión. Así, por ejemplo, escribía “M.” para hablar de Marx, “Ilich”, para hablar de Lenin, “Bronstein” para Trotsky, etcétera.
7 Esta carta es importante también en tanto Gramsci muestra plena conciencia de la extensión o ampliación que hace de la noción de intelectual, y da muestras de su particular apreciación de Benedetto Croce. Volveremos sobre ello más adelante.
8 Para Gramsci (1975: 1055), a su vez, la suma de la estructura económica y de las superestructuras (sociedad política y la sociedad civil) forman lo que llama un “bloque histórico”. Para una interpretación que coloca la noción de “bloque histórico” como el elemento central de la reflexión en los Cuadernos, ver Hugues Portelli (1982).
9 Kate Crehan (2002) ha criticado recientemente la apropiación culturalista de Gramsci, o lo que ella llama un Gramsci lite, en el que las nociones de cultura y hegemonía están separadas de su significado comprensivo original y se atribuyen únicamente al ámbito de las ideologías como una esfera separada del resto de la realidad social. Crehan argumenta que lo que yace en el corazón de esta mala lectura de Gramsci es el uso de la noción de hegemonía provisto por el eminente teórico cultural, Raymond Williams (1977: 108-114) en su Marxism and Literature. Sin embargo, creemos que hay que tener cuidado porque Williams es explícito en entender la cultura como el “completo proceso social”, y no como una esfera simbólica separada.
10 Como veremos más adelante cuando tratemos sobre los escritos de Gramsci dedicados a cuestiones de lenguaje, la noción de “prestigio” no es accidental en su vocabulario, sino que es central en tanto delata la influencia en su pensamiento de sus estudios universitarios tempranos en lingüística y filología como alumno bajo la dirección y mentoría del lingüista italiano Matteo Bartoli.
11 Roger Simon (1988: 96-97) plantea que Gramsci usa la palabra commessi porque la toma del uso de Sorel de la palabra francesa commis. Sorel usaba esa palabra neutral debido a su anti-intelectualismo y su rechazo de los partidos políticos como los que velaban por sus propios intereses privilegiados. Aunque de cierta forma influenciado por Sorel en términos del vocabulario usado (como es el caso también con la noción de ‘bloque’), Gramsci no comparte su particular anti-intelectualismo ni su apuesta extrema al sindicalismo.
12 Sobre la participación de Gramsci en las luchas obreras en la industria automotriz en el norte de Italia durante el 1919 y 1920, ver el primer capítulo.
13 Lenin.
14 La interpretación reduccionista que hace de Gramsci meramente un brillante e italiano leninista fue iniciada muy temprano por, nada más y nada menos, que la segunda figura más conocida del comunismo italiano, su amigo Palmiro Togliatti. Togliatti proveyó esta interpretación no sólo explícitamente a través de varios ensayos, sino también a través de su participación en la primera edición de la obra carcelaria gramsciana. En gran medida, como luego se ha venido a saber, todo ello correspondía a la situación en tensión entre el Partido Comunista Italiano y el Soviético, especialmente luego de la segunda guerra mundial. Para ver las diferentes caracterizaciones de Gramsci hechas por Togliatti, ver Togliatti (2001: 213-262). Para una crítica reciente del trabajo editorial que realizó Togliatti sobre la obra gramsciana, ver Aldo Natoli (1997: vii-xviii). Para una mirada rigurosa y detallada sobre la suerte interpretativa que ha recorrido la obra de Gramsci, ver Guido Liguori (1996), así como Hobsbawm, et al. (1995). La importancia de la edición crítica de los Cuadernos de la cárcel, al cuidado de Valentino Gerratana y publicada por primera vez en 1975, radica en que le ofrece al lector una mirada de primera mano al rico material tal como fue plasmado materialmente en las libretas, algo imposible de hacer con la edición temática original. Sucede de forma análoga cuando uno contrasta la edición original de las cartas carcelarias con las ediciones más completas e íntegras publicadas posteriormente.
15 Es ésta en parte la razón por la cual Gramsci usa continuamente la noción de ‘grupos subalternos’ para describir los elementos sociales populares. Se ha planteado que Gramsci usaba esa expresión como forma estratégica para referirse a la clase obrera y evadir a los censores carcelarios. Aunque podría haber algo de eso, pensamos más bien que el uso de la expresión de carácter más general de ‘grupos subalternos’ responde a dos cosas fundamentalmente: 1) por un lado, hace acopio de la composición demográfica realmente compleja de la Italia de la época, con los contrastes radicales entre el norte y el sur de la península, y la toma de conciencia de que la clase obrera industrial era sólo uno, y no el más numeroso, de los grupos subordinados, y, 2) guarda continuidad con la escritura gramsciana donde se usan muy comúnmente expresiones y metáforas que provienen del lenguaje militar (guerra de movimiento/ guerra de posición, trincheras y fuertes, dirigentes y subalternos, etc.).
16 Sobre la interpretación que hace Gramsci de Maquiavelo y a
influencia en su pensamiento, ver el agudo estudio de Benedetto
Fontana (1993).
